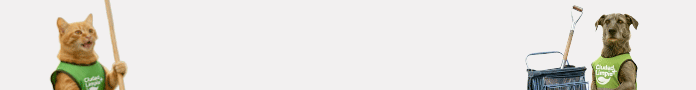San Martín de los Andes. Rodolfo Koessler, aparte de estar inundado de la gratitud de la gente a la que asiste, muchas veces sin recibir nada a cambio, también es visitado por las miserias del alma humana que golpean a su puerta y se sientan a su mesa.
La lucha por sobrevivir a las agresiones del medio
No aflojar es la consigna que debería acompañar día a día al médico que trabaja por el bien común y pone su vida al servicio de enfermos y menesterosos, pues se trata asimismo de respetar el sentido de su trabajo, su honor profesional.
He aquí un reducido muestrario de estos deudores crónicos, individuos adinerados que despertaban la indignación del doctor por su tacañería, aunque no lograron endurecer su corazón. Uno de los más ricos de la región ilustra la incongruencia que a menudo caracteriza el comportamiento del ser humano, tanto en el Viejo Mundo como en el Nuevo.
Corre el año 1923. Un hacendado acaudalado se llega hasta la casa del doctor y le suplica con insistencia que lo acompañe al campo pues su esposa, de 18 años, está a punto de dar a luz. Agrega que está acompañada por su suegra y la lavandera, una vieja mapuche que conoce de partos, pero ya no sabe a qué santo prender la vela. Las dos mujeres están desesperadas y exhaustas de tanto trabajo: apoyar, amasar, frotar y hacer rodar por el suelo a la parturienta. Incluso la han manteado, pero les faltan fuerzas para seguir adelante. Ruega al doctor que acuda a la estancia, pues la joven primeriza está como loca; muerde y rasguña al que se le acerca, mientras da alaridos de dolor. «Daría cualquier cosa por ella, renunciaría al hijo, ¡pero salve a mi Sinecia, por Dios, sálvemela! ¿Qué dirá su familia por no haberla llevado antes al pueblo? Doctorcito, no se demore; traigo el caballo ensillado, listo para montar. Puede estar seguro de que recibirá su retribución, cualquiera sea; lo compensaré por sus esfuerzos pues se trata de la vida de mi esposa, de mi Sinecia. Lo que usted pida será sagrado para mí…».
Al doctor la cabeza le pesa como plomo. Ha pasado la noche de guardia junto al lecho de un moribundo en un rancho humoso y expuesto a corrientes de aire. Desearía comer algo antes de partir, pero las exclamaciones y la insistencia del hombre le quitan el apetito. Monta el hermoso ensillado que el hombre trae consigo y parten juntos. Se internan en las montañas, repechando cuestas empinadas para cortar camino, rodeando rocas y troncos caídos, atravesando arroyos caudalosos. El zarandeo hace traquetear el instrumental que el médico lleva dentro del receptáculo de metal y que, junto con las inyecciones, la cajita con los tapones de algodón y cuanto elemento de utilidad atinó a recoger, le infla los bolsillos. El delantal asoma de dentro de un envoltorio de papel.

El cuadro que se le presenta a su llegada es dramático. La madre se retuerce las manos y suplica al doctor que se apresure. Sus gritos y su llanto son tan incontrolados como los de su hija, que se revuelca en el suelo rogando y maldiciendo. Pegada a la parturienta se halla la anciana mapuche. Uno se pregunta cuántos años han pasado desde que se higienizó por última vez. Su talante hermético, pasivo y hostil expresa a las claras que no trabajará con un huinca, con un blanco. Furiosa hace rodar el pucho, prendido a los labios, de un costado a otro de la boca. Aún no cede terreno: se aferra a su víctima y sus uñas gruesas, verdosas y mugrientas dejan surcos rojos en el cuerpo de la muchacha. Sólo cuando el doctor le solicita con calma que se haga a un lado y el dueño le promete que la resarcirá por su labor, se aparta mascullando palabras incomprensibles.
De improviso, la joven se arroja en brazos del médico. Con gestos grotescos casi animales, hondamente conmovedores, le implora que la mate, que tenga piedad de ella. Se aferra a él; luego huye, cuando él trata de aproximársele.
Será una noche agotadora para el doctor, que no se permite un instante de sosiego, aunque se le cierran los párpados durante las breves pausas que le son concedidas a la pobre paciente. Al disiparse las neblinas matinales, surge el Lanín en todo su esplendor de deslumbrante blancura y nace finalmente la criatura. El padre rebosa de dicha y orgullo. La joven madre, demasiado débil y aún dopada por la anestesia, no está siquiera en condiciones de sentirse feliz. La suegra llora en un rincón oscuro de la cocina. La india masculla «es un brujo» mientras escupe en el fuego muy cerca del asado que, inserto en el asador, aguarda a los comensales hambrientos y extenuados.
El doctor advierte a los presentes que la paciente necesitará varios días de reposo y cuidado para reponerse del duro trance que le tocó vivir. El crío se recupera bien y comprueba con satisfacción que su madre tiene abundante leche para amamantarlo. El esposo pide con insistencia al médico que permanezca algún tiempo más para cuidar de la madre y el niño. Este decide, pues, permanecer allí dos días más. También él debe reponerse y aprovecha para disfrutar del paraíso montañoso que lo rodea. De una excursión de caza regresa al hogar del terrateniente con dos hermosas liebres. Antes de emprender el regreso, éste le agradece efusivamente pero no hace mención a los honorarios pendientes.
Pasan los meses. Siguiendo las costumbres de la cordillera, el doctor no envía la cuenta de sus honorarios. Tampoco el hacendado la reclama. Se ha hecho presente varias veces en el pueblo pero jamás en casa del doctor. ¡Debe estar muy ocupado el hombre! El médico no se decide a enviarla; cuenta con que se impondrá el decoro. Rechaza de plano todo consejo práctico que pretendo arrimarle, afirmando que reclamar honorarios es incompatible con la ética médica. Una y otra vez inventa excusas para el hacendado: reflexiona que en el momento la situación económica no es buena, que es preciso dar tiempo a la gente, que acaso… Pero este evangelio de amor, esta entrega altruista al prójimo no le aporta lo que espera, pues el hacendado deja de dar señales de vida. Transcurren dos años y, encontrándose en una situación económica difícil, el doctor decide dejar de lado sus pruritos de pionero desinteresado y abnegado galeno y enviar al hombre la factura de sus honorarios, que ha fijado muy por debajo de lo que corresponde. ¿Acaso ha olvidado el doctor las penurias pasadas, la fatiga, el desgaste nervioso? También el hacendado debe haber olvidado cuánto temió por la vida de su joven esposa, cuánta desesperación, cuánto desamparo sintió la familia en la solitaria estancia, pues considera los honorarios muy elevados. Arguye que la mayor parte del trabajo la realizaron su suegra y la india. Durante un día y una noche trabajaron hasta quedar rendidas, dice. Si no hubiesen colgado a la mujer tocando apenas el suelo con los dedos de los pies, si no la hubiesen expuesto al vapor de cocción de diversas hierbas medicinales, si no se hubiesen sentado sobre su cuerpo para evitar que el fruto subiese, la escasa intervención del médico no habría logrado nada. «Además, según dice mi suegra, usted la anestesió para tener menos trabajo. Y la india, la guapa Pichi Coñhue (Corderito), dice que ella estaba a punto de echar de la casa el terco espíritu cuando usted llegó. Sólo este espíritu enemigo retenía al pequeño, que estaba próximo a salir. Por todo esto he decidido no pagarle más que la mitad de lo que me pide. Como dice mi suegra, no fue en el fondo más que un parto demorado». Ante tamaña mezquindad, el doctor no atina más que a abrir los ojos, sorprendido. Bien sabe el hacendado cuidar de sus intereses económicos. Sabe que reclamar judicialmente la deuda significaría enredos sin fin para el acreedor. También éste sabe que sería en vano, puesto que se trataría de enfrentarse a un hombre que no tendría escrúpulos en sobornar a los representantes de la ley. Un médico argentino, que desde sus tiempos de estudiante en Heidelberg (Alemania, lugar donde estudió el doctor) mantenía amistad con nosotros, hombre de bien y prestigioso facultativo de Buenos Aires, sacudía la cabeza cada vez que escuchaba relatos que echaban luz sobre algunos aspectos poco gratificantes de la vida del médico en estas regiones. “La mano bondadosa» -le dijo un día-, «la fe en la humanidad que nace del amor inmenso por la tierra tiene un consuelo, una compensación, y es que se enriquece con el estudio del ser humano. No obstante, al enfrentarse con actitudes tan inescrupulosas, brutales y mezquinas, el médico que trabaja en condiciones difíciles guiado por el misterioso altruismo que habita en su corazón no debe olvidar su propio cuerpo, que también necesita atenciones, aunque más no fuese para poder seguir desempeñando la profesión más hermosa del mundo. En forma rotunda y clara debe decirse: ‘¡Ponte duro, amigo!’ Esta consigna debe grabarla a fuego en su corazón para ponerla en acción cada vez que trate con personas que se abusan de su bondad y desinterés. La mano santa necesita tranquilidad, necesita fuerza, necesita vivir sin sobresaltos. Por ello: ¡ponte duro, hermano!‘”
Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.
Capítulo extraído de «El Machi del Lanín, un médico alemán en la cordillera patagónica», de Bertha Koessler-Ilg
Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.