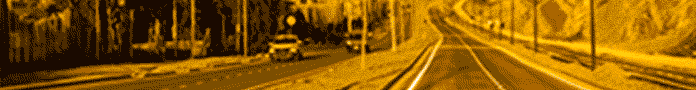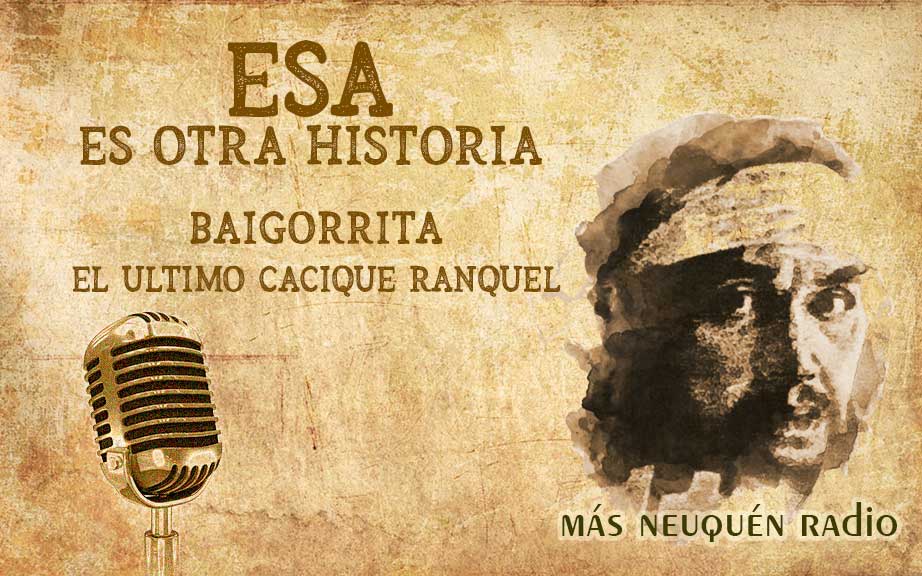Las boleadas fueron para el puelche deporte y faena al mismo tiempo. En la época anterior a la conquista, no tendrían, por cierto, tan marcado ese doble carácter que alcanzaron cuando el aborigen montó a caballo. En aquel remoto pasado tenían que perseguir a pie las piezas de caza: guanacos, avestruces, zorros, huemules, liebres, etc., animales veloces en extremo, lo que fuera de duda, les volvía fatigosa y de poco provecho la tarea. Esa falta de medios materiales eficaces para la persecución de las reses silvestres que constituían parte principalísima de sus elementos de vida, debió aguzarles el ingenio, obligándolos a recurrir a procedimientos ardidosos, tales como encajonar en los desfiladeros a las bestias en fuga valiéndose de una distribución ordenada de los cazadores sobre el terreno, arrinconarlas en las juntas de los ríos, sorprenderles en las aguadas, rastrearlas en sus guaridas, etc.
Uno de sus instrumentos de caza era entonces el laque, consistente en dos bolas de piedra unidas por una guasca sobada, de metro y medio de largo, más o menos. Las piedras, de tamaño vario, según las fuerzas del cazador que debía manejarlas, pero nunca mayores que el puño, eran de forma esférica o ligeramente elipsoidales, con una ranura en su meridiano destinada al amarre de la cuerda. Eran también los laques temibles instrumentos de guerra, ya fueran empleados como arma arrojadiza, ya reteniendo una de las bolas, o manejándolos de cualquier parte de la cuerda, en los cuerpo a cuerpo.
Todas las tribus de la Pampa usaron ese tipo de boleadora, por la que varios autores lo suponen típicamente río platense, pues son distintos los libes, compuestos de cuatro y más pequeñas bolas de uso común desde los huarpes al norte. Debido a la topografía del país que habitaban, es posible que los puelches serranos no emplearan con tanta frecuencia los laques como las tribus ribereñas. Pero está comprobado que los usaron como arma de caza y guerra antes y después de la conquista española.
No fue extraño a los puelches el empleo de trampas (huachi) para la caza menor, armándolas con lazos o palos. La honda (huythuhue), que no usaron las tribus ríoplatenses, fue en cambio instrumento precioso de caza y guerra entre los puelches, que contaban con munición abundantísima. Todos los pueblos primitivos montañeses han conocido y practicado el uso de la honda, sin duda por tener a mano guijarros y pedruscos, así como excelentes sitios de tiro desde faldas y cumbres. En otro capítulo de este libro hemos visto que los puelches fueron «únicos flecheros», lo que permite suponer que emplearan la flecha (pilqui) tanto para la guerra como para la caza.
Pero cuando estas tribus montaron a caballo, sus cacerías adquirieron ese doble carácter de faena y solaz a que nos hemos referido. En ellas aparecen perfeccionados los laques primitivos. El gaucho -el «gauderio» de los cronistas coloniales- tomó del indio aquel instrumento de caza, aplicándolo con éxito en la captura de baguales y reses bravas. único oficio en que ensayara su condición de jinete incomparable y su propensión a la vida montaraz. Hízose maestro en su manejo, perfeccionando la herramienta, a la que le agregó una bola y retobó con cuero las piedras. Así nacieron las certeras Tres Marías de nuestra gesta gaucha. A su vez, el indio adoptó la reforma, adquiriendo con ello un precioso elemento para su vida nómada.
Por ahí hemos dicho que cada tribu puelche ejercitaba su dominio indiscutido sobre la extensión territorial que ocupaba. Nadie podía penetrar a esa jurisdicción sin el permiso previo del cacique comarcano. Aunque fuera para el simple tránsito «por la tierra», era menester recabar aquel permiso, so pena de sufrir castigos que podían llegar hasta el cautiverio. La violación de este principio universalmente aceptado por las tribus, a no repararse de inmediato, provocaba la guerra. Libradas a los azares de la naturaleza, cuidaban con celo los predios donde apacentaban sus ganados, no tolerando ni siquiera la amenaza de su invasión por las parcialidades vecinas. De ahí que las cacerías fueran muchas veces motivos de guerra entre ellas, pues ocurría que en el ardor de la persecución de las piezas se salvaban los límites territoriales entre tribu y tribu, lo que era considerado como una ofensa suprema. Cuando aquéllas vivían en armonía, solían ponerse de acuerdo al emprender sus correrías de caza, a fin de evitar los equívocos. Pero como la hostilidad era latente entre parcialidades vecinas, lo frecuente eran los conflictos armados.
El caballo fue un elemento principalísimo en las boleadas. El indio aplicó a su crianza y adiestramiento todo su ingenio bárbaro. Desde potrillo lo sometía a pruebas rigurosas, vareándolo de tiro en largas distancias. Le enseñaba a correr boleado, o en campos quebrados y llenos de obstáculos lo obligaba en todos los aires de la marcha. La gimnástica y la selección produjo un tipo de caballo cuya resistencia a la fatiga parece de leyenda. Era común entre sus juegos las carreras, y éstas se efectuaban sobre distancias muertas: una, dos, o más leguas, sobre toda clase de terrenos. Y así el puelche llegó a poseer un caballo superior para sus dos grandes actividades: la caza y la guerra.
Otro auxiliar poderoso fue el perro, el galgo pampa, que aún conservan en toda su pureza algunas familias indígenas comarcanas. Ha sido muchas veces descripto, y ello nos exime de detenernos en él.

El puelche conocía perfectamente las costumbres de los animales que cazaba. Compartiendo con ellos la vida de la naturaleza, para él no tenía misterios la errátil existencia de guanacos y avestruces, piezas mayores y las más codiciadas de sus correrías. También los baguales solían caer dentro del «cerco, y entonces era sobre ellos que se aplicaban todos los ardides de los boleadores. Estas sorpresas del azar de la montería colmaban la fortuna de la partida, dando motivos a hermosas pruebas de destreza y de fuerza.
El puelche boleaba en todo tiempo, así en invierno como en verano, siempre que sus caballos estuvieran en buen estado y se sintiera con disposición de hacerlo. Se reunían en pequeños grupos de parientes y amigos, lanzándose a la ventura por los campos desiertos, en busca del placer fuerte de aquel lance y de medios de vida. Pero había una boleada anual, allá por otoño, cuando ya la «crianza» había alcanzado su desarrollo que la volvía útil para la economía bárbara. Desde meses atrás comenzábanse los preparativos en las tolderías. Los mejores caballos se ejercitaban con tino, alivianándolos en vareos metódicos y haciéndolos pastar en los mejores campos. Todos los mocetones (huelches) apuraban su labor, torciendo sogas de boleadoras. Se recorrían minuciosamente los lazos, ingiriendo los tientos cortados o simplemente sentidos. Algunos grupos partían con cargueros para las salinas en busca de la preciosa substancia, a fin de hacer con tiempo abundante provisión. En toda la toldería no se hablaba sino de la próxima boleada, sometiendo a continuas consultas a las machi de la tribu ¿Tendremos suerte?, era la pregunta que estaba en todos los labios.
Esta expectativa tenía su razón de ser, sobre todo en las tribus cuya existencia de ganados era precaria. Las boleadas debían proveerlas de carne y de vestido en el invierno que se aproximaba. La cosecha de piñones y manzanas estaba hecha, y sólo faltaban aquellos otros dos elementos—carne y pieles—para afrontar la crudeza del invierno andino.
Después de serias reflexiones y de muchas consultas a sus capitanejos, el cacique había elegido el campo de caza, siempre dentro de sus límites jurisdiccionales, cuando no en lejanas tierras, hacia los «centros», en pleno desierto, patrimonio común de todas las tribus.
Llegado el momento de la partida, sólo quedaban en los toldos los baldados y las mujeres en avanzada preñez.
La marcha hacia el campo de caza era regida por previsoras reglas, con campamentos de antemano señalados y en los que no debían faltar ni pastos, ni agua, ni leña. Cada hombre hábil iba provisto de varios pares de boleadoras que llevaba, indistintamente, envueltos en la cintura o sujetos al apero por tientos dispuestos al efecto. El lazo era complemento indispensable en el equipo del boleador, pues él debía intervenir para asegurar la captura de la pieza cuando las boleadoras no se «ataban» bien. A fin de que éstas, errado el tiro, no se perdieran, llevaban en uno de sus ramales una larga pluma de avestruz encargada de denunciar su presencia en el pastizal.
La cuereada estaba a cargo de la chusma, constituida por el mujerío y los muchachos.
Llegados al campo de caza, una madrugada convenida se ensillaban los caballos elegidos para la faena; y cincuenta, cien, o más jinetes, con su recorrido señalado de antemano, se abrían en amplio abanico, campo afuera. Esta línea, de una movilidad extraordinaria, pues todos sus componentes llevaban de tiro su mejor caballo, marchando a su retaguardia de trecho en trecho, y en toda su extensión, tropillas de reserva, tenía sus claros calculados de manera prudente. Los jinetes debían avistarse y estar en disposición de auxiliarse uno a otro. El cacique, o el que eventualmente dirigía la boleada, marchaba al centro de la línea, y con el humo de fogatas que iba encendiendo a medida que avanzaba, transmitía sus órdenes a las alas, ya fuese para que aceleraran la marcha, ya para que la moderaran, o bien para que retardaran o precipitaran el cierre del «cerco». Innumerables y velocísimos perros, en un ladrar continuo, acompañaban a los boleadores, los que dando alaridos estridentes, golpeándose la boca, «chivateando», avanzaban al trote o al galope, arreando hacia el punto convenido cuanto animal encontraban a su paso. La chusma seguía a retaguardia los movimientos de la línea, mezclando su clamoreo a la algarabía de ésta. Los gritos tenían por objeto levantar las piezas. Si se ponían a tiro, eran inmediatamente boleadas; si huían hacia adelante, más tarde, cuando las alas de la extensa línea cerraban el «cerco», habrían de tener hualicho. para escapar de las bolas.
Para cerrar el «cerco», maniobra que consistía en juntarse a vanguardia las dos alas de la línea de boleadores, formando un círculo, generalmente se elegía la ribera barrancosa de un río, el acantilado de alguna montaña abrupta, u otro sitio cualquiera que presentara obstáculos a la fuga de las piezas, o fuera particularmente cómodo para bolear – una amplia vega, una pampa sin arbustos.- Siempre se colocaba en las alas a los hombres más aptos y mejor montados, pues ellos obraban como dientes de tenaza en la táctica de la boleada. Debían recorrer más terreno y en menos tiempo que el centro, ir sujetando las piezas que huían de éste y las levantadas por ellas mismas, contener la arremetida de las bestias acorraladas, e intervenir primero y sin vacilación en el asalto final. Cuando este momento llegaba, todos los boleadores montaban ya el caballo que llevaran de tiro, ora en pelo, ya ensillado, según el hábito del boleador. El tiro de bolas es más seguro y potente estribando, pues el jinete encuentra un seguro y cómodo punto de apoyo en los estribos; pero hemos conocido boleadores que en pelos realizaban maravillas.
Cerrado el «cerco», indistintamente se empleaban estos dos procedimientos para el asalto. O todos arremetían a una hacia la masa de animales acorralada y boleaban en un bullicioso y pintoresco entrevero, o sólo entraba cierto número de boleadores, escogidos, manteniéndose el círculo de jinetes en vigilante guardia, boleando todo lo que a tiro se le ponía en la disparada provocada por los que actuaban en el interior del «cerco».
La noche ponía término a la faena, y a la luz de los fogones se hacía el comentario de la partida. En la madrugada siguiente comenzaba la recolección de cueros y carne.
Luego de un prudente descanso de hombres y caballos, tornaba a concertarse otra batida, generalmente en dirección transversal a la primera. Y así continuaba la faena que el agotamiento de los caballos, o la huida lejana de las reses. daba fin a la expedición, y la tribu volvía a sus tolderías provista de pieles para el vestido y de carne salada para su alimentación. El sobrante de las cacerías, en tiempo de paz con las poblaciones cristianas, era cambiado por efectos a los pulperos fronterizos.
Las boleadas constituyen una faz típica de la vida de los puelches. Podría decirse que entre ellas y la guerra desenvolvieron su actividad. Ninguna otra manifestación de su espíritu nómada consultó mejor sus instintos depredadores, ni en otra aplicación de sus medios pudieron encontrar mayor oportunidad para ejercitar su fuerza y su destreza. Debió ser un espectáculo hermoso el presentado por aquellas masas de jinetes semidesnudos, al viento las crinosas cabelleras, devorando el espacio a la carrera de sus magníficos pingos, el torso arqueado en una tensión enérgica, llameante el ojo, las Tres Marías zumbando en el vertiginoso voltear del tiro inminente. Y el inmenso desierto por teatro: hacia el oriente la llanura sin límites, y los Andes con su cadena de cumbres nevadas como empinándose para atajar el sol por occidente. Y miríadas de reses montaraces, en alas del pavor, huyendo, siempre huyendo…
Félix San Martín
Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.
Extraído de la obra “Neuquén“, de Félix San Martín, publicado en 1919
¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí
También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.