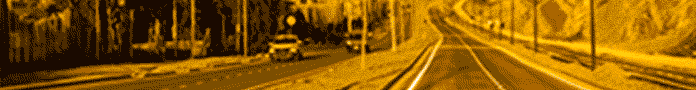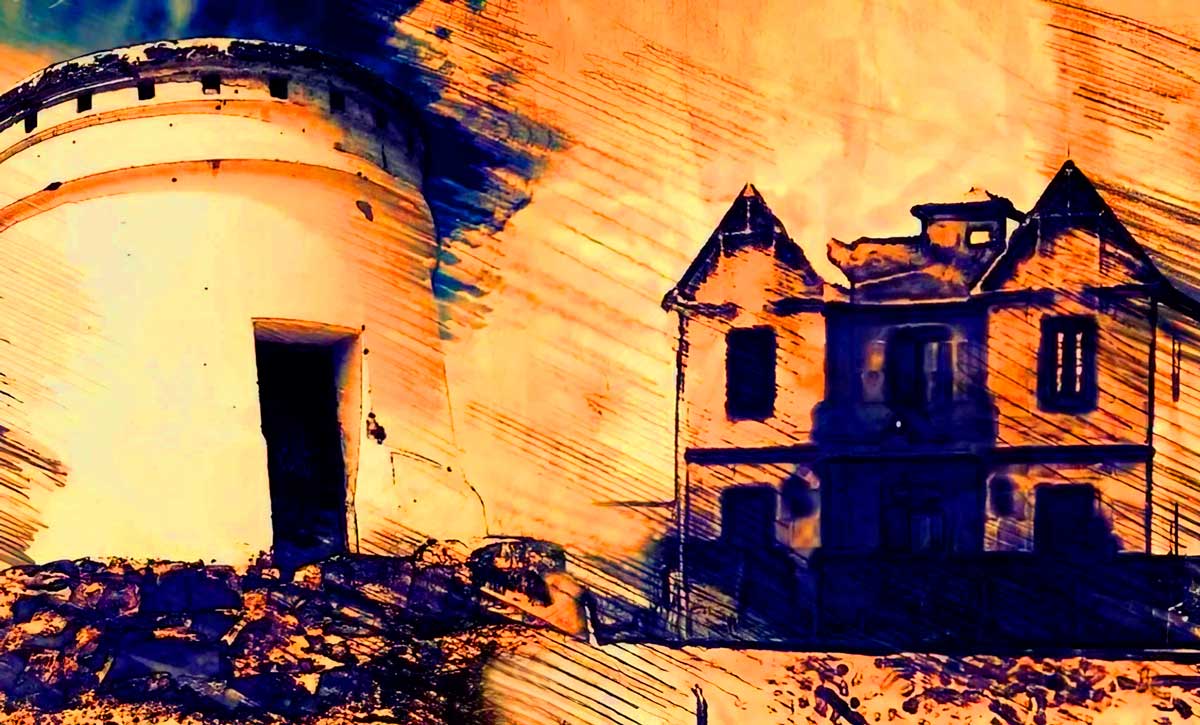—¡Chacay!—le dijo un día un príncipe indio, hoy mi asistente dándole una palmadita en el anca al desmontarse.
En su idioma le quería decir: «muy rico». Y Chacay se llama desde entonces mi caballo favorito para las excursiones arriesgadas. Y si por el año 1200 y tantos Chacay hubiese sido ya caballo, para su corcel de guerra lo habría elegido S. M. el inca Yupanquí.
Pues bien:
Muy peligrosos debían ser esos desfiladeros, cuando Chacay lanzaba un resoplido, a modo de maldiciente interjección, y se detenía convulso a tomar angulaciones en la sombra, con el compás de sus orejas ágiles y oblicuas.
Efectivamente:
Las tales colinas de oro de Milla Michicó, son el sitio más adecuado que conozco para dejar allí los huesos, a imperial usanza antigua: entre cavernas de oro.
Los guijarros desprendidos bajo los cascos del caballo, chocaban con otros en su curso, lo cual producía allá abajo en el abismo, un lacerante crujido de osamenta, poco tranquilizador para la mía.
Ni el más aurívoro de los israelitas creo que envidie situación como esa.
No siendo uno Atahualpa, ni oh, ¡San Martín! súbdito de Pizarro, ¿para qué morir de esa manera?
A ese ruido de las piedras rodadas se unían el profundo gimoteo de la quebrada Milla Michicó, en el fondo, y el lejano bramido del río Neuquén.
La bóveda del cielo no era sino la techumbre de una gran carbonería.
Como taifa de brujas, las ráfagas pasaban por momentos tirándome piedrecitas al rostro y fingiendo diabólica rechifla en los filos de pizarra.
Si un nubarrón viajero rascaba un fósforo contra el pedernal de las remotas cumbres, Chacay aprovechaba el relámpago para ver viborear el caminito por el repecho de las cuestas.
Comprendí que había llegado a la parte poblada de las minas, cuando divisé varias fogatas dispersas en las rocas.
Algunas titilaban bajo los cerros, como hogueras votivas al pie de altares druídicos.
Otras, encendidas en los riscos, simulaban desaforadas águilas de oro, aleteando de voracidad sobre su presa.
Otras parecían lenguas de endriagos lamiendo obscuridad. Las más, ya casi extinguidas, luchaban en la altura con la libertad del viento, como purpúreas banderas de codicia al tope de la nave capitana de un mandón.
Acompasaba yo esas evocaciones con el timbre metálico de las herraduras sobre el cantorral de oro, cuando Chacay y yo nos detuvimos ofuscados al frente de un fogarín que en la boca de una cueva crepitaba.
Era un chenque.
Así llamaban los indígenas a las grutas abiertas en la roca para sepultar a sus príncipes, al reparo de los vientos conductores del gualicho.

En chenques viven todavía los mineros por allí.
Viven como chacales a la husma de cadaverinas cósmicas.
Viven hozando las tumbas de esas carnes áureas en que se momificaron las rubias primaveras primitivas.
Cuando eché pie a tierra, un suspiro de Chacay había ya despertado a varios mineros que, hacinados, dormían dentro de la cueva.
Bajo ponchos amarillentos y sucios, al fulgor convulsivo de las llamas, aquellos bultos, leones en su guarida y no seres humanos parecían…
Con las botas casi entre las brasas, me senté sobre una piedra a la entrada de la cripta.
Allí pude ver de cerca el cuadro.
Uno de los mineros se incorporó sobre el codo para examinarme.
Bajo el ala de su sombrero, calado hasta las orejas, sus miradas vinolentas chispearon ira un instante.
Luego guardó el cuchillo, y como para tranquilizar al resto del grupo que gruñía entre sueños, se acostó de nuevo, volviéndome la espalda y diciendo en chileno:
—Es un cabayero acomodao.
Otro mocetón barbudo, con la mejilla hundida en un montón de arena aurífera, dormía boquiabierto, como niño en inmovilidad de hartazgo sobre el seno escultural de la nodriza.
De entre un poncho andrajoso surgía de la roca la cabellera de un anciano. En la penumbra trémula y dorada de la cueva, diríase que aquel cráneo ceniciento era la piedra calcinada de un fogón abandonado.
Otro jayán que dormía con el oído en tierra, resoplaba rítmicamente contra el muro de cuarzo, quizá soñando que sus pulmones eran el fuelle de quien sabe qué crisol profundo y rutilante.
El que se había dormido con la mano en crispatura sobre un guijarro saliente, no otra imagen evocaba que la de un cachorro exprimiendo con sus garras la musculosa ubre de una tigresa.
Entre la barba bermeja de otro borracho inmóvil, su boca abierta negreaba siniestramente como un cero rotundo.
La hora y el sitio no eran adecuados para prolongar mi ensueño.
Las brasas se habían lamido toda la escarcha de mis botas; y entre los ojazos negros de Chacay, erguido en la penumbra, centelleaban los reflejos de las llamas y los ardores de su brío.
Cuando me le acerqué para montarlo, rasgó el silencio de la noche con un gentil toque de marcha, con un relincho vibrante como las crepitaciones de la hoguera.
Una vez más clavó sus linternas fosfóricas en el fondo de la cueva.
Y su arqueado cuello, rematando en el foco de luz de sus pupilas, parecióme un gran signo de interrogación al misterio de la sangre, del oro y de la vida…
Eduardo Talero – La voz del desierto – 1907
Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.
Capítulo extraído de: La voz del Desierto, de Eduardo Talero, publicado en 1907
¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí
También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.