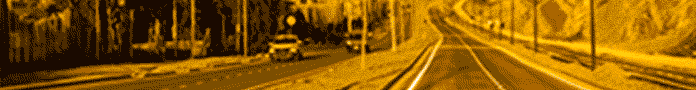Por anticipado justificamos las dudas del lector acerca de la veracidad de lo que vamos a relatar. ¡Es ello tan extraordinario! Sin embargo, no haremos sino verter en estas páginas la relación exacta que del suceso nos hiciera, ahora años, el respetable anciano, padre de la protagonista, y al que pedimos disculpa, en atención al móvil que nos inspira, por violar la confidencia que le arrancara el doloroso recuerdo. Es de tal fuerza dramática el hecho, muestra de manera tan viva el alma enérgica de la raza, que si no lo divulgáramos temeríamos quedarnos con un secreto cuyo conocimiento interesa a todos los que escrutan los misterios del sentimiento humano. Los escrúpulos que nos obligarían a callar quedan a salvo por la circunstancia de ser muy pocas las personas que saben quiénes fueron los actores de este drama que parece arrancado de las leyendas de Esparta. Explicable reserva se guardó al desarrollarse, y ésta, como los veinte años transcurridos desde entonces, han echado sobre el suceso un velo piadoso. La severidad de costumbres del hogar donde aquel se produjo, abonada de manera tan rotunda por el hecho mismo, obliga al silencio de los nombres. Baste con que digamos que nuestro relato es veraz y que a ello nos determina el propósito de este libro. Lo alto del intento nos escuda.
Vivía a las márgenes de uno de los arroyos que bajan de la cordillera a la llanura, un matrimonio chileno de remota ascendencia hispana. Como la mayoría de los de su clase, en estas regiones, contaba con numerosa prole argentina, y en este caso particular el mayor número de los hijos eran mujeres. Lindas muchachas, tenían bien marcados los rasgos fisonómicos del padre, uno de los más bellos tipos de varón que hayamos visto. Le conocimos ya anciano, de setenta años largos, pero conservaba aun la agilidad y vigor físicos de un mozo. De noble continente, toda su persona trasuntaba varonil energía y un aire de distinción que tal vez le viniera de algún antepasado hidalgo. Un capital en ganados de cierta cuantía permitíale atender con relativa holgura al sostenimiento de su familia, educada dentro de los principios austeros, tal vez un tanto tiránicos, de la moral del viejo hogar colonial. Los lazos filiales estaban atados por ese respeto profundo del hijo hacia los padres que caracterizó a la familia de aquella época y que aún se conserva en algunas regiones del interior.
Era fama en el pago donde el anciano vivía su cuidado celoso por la reputación de sus hijas, fuertes doncellas que se criaban en el recato de aquel hogar humilde cuán respetado.
Mas quiso el destino que un galán audaz, tras hábil y porfiado asedio, repetición de los que realizara en su remoto país de origen bajo el prestigio de su bizarría y del brillo de su uniforme, sedujera a una de las niñas. Ese amor furtivo, tal vez alimentado en la joven por la misma opresión en que pasaba sus días, por la excesiva vitalidad de su organismo, o por un romanticismo atávico, y estimulado en el hombre por los riesgos de la aventura y el pregusto de los tesoros de aquella magnífica hembra cerril, se deslizó en el misterio, teniendo por tálamo rincones escondidos de la agreste campiña. Nadie en la casa ni siquiera lo sospechó. La niña, a cuyo cargo estaba el lavado de la ropa de la familia, tarea que desempeñaba en el arroyo próximo, seguía inalterable en sus hábitos y obligaciones. Cierta demacración que en algún momento le fue notada se atribuyó a causas comunes y por lo mismo sin importancia.
Pero andando el tiempo, una visible declinación de la salud de la joven llamó la atención de sus padres, quienes, alarmados, la interpelaron. Ella se ingenió para tranquilizarles, achacando a cualquier dolencia pasajera su quebranto físico. Sin embargo, pasábase las noches en vela; se le podía oír ahogar ansias y suspiros, revolverse en el lecho, sentarse sobresaltada, manifestaciones, en fin, de una intranquilidad que ya no podía pasar sin una explicación de la cuitada. Pero todo fue en vano. Siempre respondía lo mismo: no tenía nada, pronto se compondría, etc.

Puesta ya la atención vigilante de todos sobre la niña, recién observaron que madrugaba más que antes para ir a su tarea, regresando, en cambio, más tarde de lo acostumbrado. Y la huella de un dolor, de un hondo dolor macerante, quién sabe si físico o moral, se iba haciendo cada vez más visible en la muchacha.
El padre resolvió saber la verdad, y un día madrugó y salió al campo. Escondió su caballo en unos riscos y ocultándose él entre los peñascos de la alta ribera del arroyo se situó en un punto desde el que podía ver sin ser visto, dominando el lugar donde su hija diariamente lavaba.
Fue así que en cuanto aclaró viola llegar presurosa, casi corriendo, al pie de una roca, y desaparecer tras ella. Se mantuvo en acecho toda la mañana, en cuyo tiempo la joven hizo varios viajes del arroyo a la peña, notando el padre que antes de dirigirse hacia ese sitio escrutaba los alrededores, como temerosa de ser vista.
Llegada la hora del almuerzo, la joven, luego de una corta visita a la roca, se fue a la casa, distante de allí como doscientos metros. Entonces el padre descendió de su observatorio y fue a ver qué misterio encerraba ese peñasco al que con tanta frecuencia e iguales precauciones acudía su hija.
La roca presentaba una ancha grieta, cuya entrada aparecía prolijamente cerrada por una gran laja que trancaban gruesos pedruscos sueltos. Fácil le fue al anciano retirar éstos y luego la improvisada puerta. En el fondo de la oquedad, sobre unos cueros de oveja bien lavados, envuelto en blanco lienzo, un niñito como de un mes dormía con el sueño de los ángeles.
Al llegar a este punto de su relato el anciano sollozaba, conmovido por tremenda emoción. Sin duda al evocar el cuadro que azorado contemplara, reproducíanse en su espíritu las mismas sensaciones que entonces le sacudieran. También nosotros, tocados a fondo, guardamos silencio, apretada la garganta por las garras de la emoción, que no por inmateriales dejan de sentirse cual si fueran de acero.
—¿Y que hizo, viejito? — acertamos a preguntarle, tartamudeando, al angustiado anciano, pasada la confusión del primer momento.
—¡Qué había de hacer, señor — nos contestó inclinando la cabeza como al peso del amargo recuerdo! — Agarré al niñito y me fui a las casas con él a entregárselo a la madre…
¿Imagina el lector el drama terrible que debió desarrollarse en el alma de aquella mujer desde el momento en que sintió agitarse en sus entrañas al nuevo ser, hasta la hora en que la noble tolerancia paterna puso en sus brazos al hijo de su amor? ¿Podrán medirse las tribulaciones de esa madre en las horas de la noche, sabiendo que su hijito yacía abandonado en los riscos, expuesto a que los zorros y perros hambrientos lo devorasen, mientras ella, contenida por la vergüenza y el respeto a sus padres permanecía en la casa imposibilitada de acudir a salvarle? Cuando presa del sobresalto se incorporaba en el lecho causando la alarma de toda la familia, debía atormentarla la visión de su hijito llorando de hambre, de frío, o de dolor al ser mordido por alguna alimaña. ¿Habrá tortura mayor para una madre, que la que esa infeliz soportó, maniatada por el otro deber?
Es admirable cómo esa mujer rústica concilió, siquiera transitoriamente, esas dos situaciones contrapuestas; cómo disimuló su gravidez, luego el trance del parto y durante un mes la existencia de esa criatura que venía a ensombrecer su vida marcándola con el sello infamante de la deshonra. Con una voluntad heroica, con una abnegación que la redime de su falta, afrontó la situación sin salida que se había creado, sola, abandonada por el seductor en la hora suprema de la prueba.
Si su actitud de hija temerosa de un padre severo eleva su figura moral haciéndola aparecer como una heroína de leyenda, su gesto de madre da al episodio una belleza insuperable. Ella pudo, acorralada por su situación irreductible, arrojar a la corriente de las aguas aquel fruto de un amor culpable no sospechado por nadie, y quedar libre y eficazmente aleccionada para no reincidir. Pero, valiente, prefiere cuadrarse frente al terrible conflicto. Esconde su hijo, como la leona de sus montañas, en la grieta de una roca; en horas angustiosas, bajo el peligro de ser descubierta, lo amamanta solícita; regresa al hogar y asiste a la vida de la familia sin alteración de sus hábitos. Quedaban, eso sí, para las horas mortales de la noche, las zozobras que la irían devorando sin arrancarle la confesión de su dolor, el secreto de su deshonra. ¿Qué importaban sus tormentos si su hijo vivía y sus padres no tenían por qué enrojecer de vergüenza?
Félix San Martín
Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.
Extraído del libro «Entre mate y mate«, de Félix San Martín, publicado en 1926
¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí
También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.