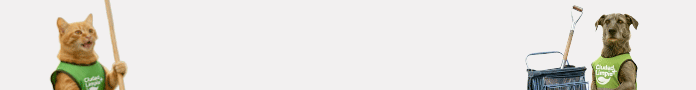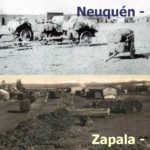Sus recuerdos de esa época son vagos. De Buenos Aires no menciona sino la calle del Cuartel. Catamarca sí que persiste en su memoria.
Pero ¡tan lejos!, dice, con la nerviosidad de quien se retira prudentemente de un abismo. Lo asustan quién sabe qué visiones de la infancia.
Sus hirsutas cejas blancas se enarcan convulsas al hablarle de esos tiempos remotos, como si pugnase por encerrar en paréntesis de nieve ese período de su vida.
Un viajero le dijo alguna vez que Catamarca debe quedar más allá de las nubes que se amontonan sobre el cráter del Tromen, y desde entonces mira enternecido hacia ese lado de la cordillera. Entre la gasa fina de esas lejanías y la blanca y tenue que tiembla sobre sus pupilas de anciano, se interponen vaguedades de misterio.
Y él no gusta de descifrar esos enigmas.
Cuando la ajena curiosidad plantea ese capítulo a sus reminiscencias, él le pone punto final seco y rotundo con un golpe de su bordón sobre el suelo.
Desde el día en que se alistó como soldado ¡eso sí! En hablando de sucesos acaecidos de esa fecha para acá, es de verlo, vivaracho y marcial, irguiendo el cuello para que sus pupilas irradien miradas con resplandor de bayonetas.
De Río Negro en adelante la marcha de su regimiento, hasta ganar las pampas de Ñorquín, fue incesante acometida contra el indio voraz.
Fue allí, en esos desiertos, donde un coronel lo hizo sargento, en compensación de unos lanzazos que todavía le hacen temblar las carnes de ufanía.
Desde entonces no habla de sí mismo sino en tercera persona. ¡El sargento Juárez!
Allí principia el fenómeno de desdoblamiento de su persona.
El recluta catamarqueño y el soldado obscuro que llegó al Neuquén, pasaron al olvido. El sargento Juárez no se digna mencionarlos. Con cierta dolorosa emulación habla de sus camaradas y amigos; el cabo Alarcón, el sargento Carranza y el teniente Añelo, cuyas tumbas son hoy sitios geográficos en el mapa argentino.
Pero no se queja. Su popularidad entre los indios y demás población del territorio sostiene sus avaricias de grandeza.
Mas, también el sargento Juárez fue terrible. Culpa es de la Virgen del Valle si él no llegó a la gloria de esas gentes.
Concluida la guerra de conquista, él no quiso resignarse a regresar con su regimiento a Buenos Aires. Allí volvería a ser uno de tantos, un anónimo, algo muy extraño a sus destinos de individualidad firme y severa.
Cuando las tropas se retiraron, él quedó solo en el desierto, sin más patrimonio que el abrazo del jefe, su carabina, su sable y su caballo.
Por allí galopaba a la ventura, sin súbditos ni rumbo, hasta que acampó en la cumbre de una sierra que él mismo denominó «Sargento Juárez», nombre con que hoy se designa en todo el territorio de Neuquén a esa región.
En los veinte años transcurridos desde entonces, casi forman leyenda las hazañas con que logró resistir las embestidas de los bandoleros chilenos y los malones de los indios.
Con orgullo de sargento de línea defendió palmo a palmo sus dominios: hizo rancho a modo de fortín; reunió rebaño por antojadizo impuesto de conquista; y así melló su sable contra el cráneo de sus asaltantes, como abrillantó el rústico arado roturando tierra virgen.
Todo eso con severidad de centinela único de esa parte de los Andes, sin más Dios ni más ley que su indomable individualismo y su delirante gloria de sargento.
El hecho es que se impuso en toda esa cordillera de Ranquilón, sede antes de caciques, arraigando su prestigio de buitre solitario en muchas leguas a la redonda.
Cuando los pobladores argentinos principiaron a llegar a esas regiones, a la sierra del Sargento Juárez había que aproximarse de hito en hito, con cierta respetuosa superstición de peregrinos medioevales.
Por entonces ya él era hombre de cosechas, rebaños y tropillas.
En él se había operado la transición sociológica del sable a la herramienta y del holgazán al labrantín.
Sus capataces eran soldados rezagados de los regimientos argentinos, y en su servidumbre actuaban como mansos pastores, aristocráticos capitanejos vencidos o legendarios prófugos de Chile, domesticados con su vieja carabina.
En las cercanías de su rancho, se ven aun cruces dispersas, puestas por él mismo en cada uno de los sitios donde sus granos de plomo hundieron en la eternidad cada adversario.
……..
Seguro ya de su absoluto predominio, el sargento Juárez inició su segundo y más simpático período de pioneer: el de la hospitalidad.
En él lo conocimos.
En el trayecto de Chos-Malal a Ñorquín, es forzoso allegarse a su morada.
De las llanuras de Taquimilán se ascienden fatigosamente los estribos de la Cordillera fronteriza, hasta llegar a las serranías de Ranquilón.
Al terminar la ascensión de esos repechos, la casa del sargento es grato refugio indispensable.
La vista se refresca en las remotas hondonadas grises de la lejanía, donde las nubes, echadas sobre los armiños de los Andes, simulan adormecidas manadas de osos blancos.
El pulmón se hincha de aire abrillantado entre la nieve y perfumado entre romeros y tomillos; y en la sangre se sienten extraños cosquilleos de iris solar, que clavan agujillas de ensueño en el espíritu.
Ese es el estado de ánimo que el sargento Juárez aprovecha para hacer sus apariciones patriarcales a la vera del camino, invitando al refrigerio.
Cuando ha instalado al viajero en los corredores de su casa, con amplia vista hacia sus trigales y rebaños, entre mate y mate nunca le falta la ocasión de gruñir con voz marcial:
—Soy el sargento Juárez.
Y ese es tema seguro para iniciar la narración de sus hazañas o para inquirir, como al acaso, por algunos de sus subalternos de otra época, que él sabe actúan ahora de jefes y oficiales.

Cuando las cabalgaduras pastan en las dehesas y los viajeros han instalado en las corralejas sus fogones, el sargento desenvaina su cuchillo para dirigirse a la cocina.
Esa es su hora sagrada. Allí lo espera su servidumbre con los cabritos maniatados en el suelo.
La reminiscencia bíblica se impone. Quizá él no sospecha siquiera que en esos momentos en que degüella los cabritos, reproduce en la cumbre de los Andes las escenas de Canaán, cuando se aderezaba la leña del holocausto para las «ofrendas encendidas del olor de holganza».
Hecho el desangre, a cada fogón despacha la porción de carne, con el siguiente mensaje que ha llegado a ser proverbial en el Neuquén:
Ahí va el cabrito del sargento Juárez.
En la noche, cuando ya no se oyen sino los gritos lejanos de los zorros, la barba blanca del sargento Juárez suele hacer apariciones fantásticas alrededor de los fogones, rociando con la ginebra de los viajeros el pacto de su amistad hospitalaria.
Cuando nos tocó oírle sus relatos, quedamos asombrados de su candidez infantil.
Se cree dueño de cuantas leguas abarca su mirada.
Apenas principia a sospechar que algo raro sucede por acá en la oficina de Tierras y Colonias. Se queja de ciertas irregularidades del gobierno. Ya principian a molestarlo los intrusos en esas sus tierras “que le dejaron” los indios.
Con ingenuidad verdaderamente cómica, habla de un tal Bernardo de Irigoyen, que dicen ser dueño de la pampa de Ñorquín.
Y eso lo refiere como una enormidad; y se ríe… desenredando con sus uñas de acero las luengas madejas de su barba blanca.
Al despedirnos de ese curioso visionario, para seguir la ascensión a la frontera, lo mejor que le pudimos desear fue una muerte tranquila antes de su irremisible desengaño.
Héroe de la soledad, conquistador por sangre, soberbio ejemplar de orgullo individual, manso buitre de esas sierras, no merece ser destronado de su feudo ilusorio por un simple juez de paz.
Poste de horca olvidado allí por la conquista, tuvo el mérito de reverdecer y cargarse de los primeros racimos de la agricultura argentina en el Neuquén.
La mengua de su cuchillo de sargento, lavada está de sobra con el jugo de sus viñas y la sangre propiciatoria de sus cabritos proverbiales.
—–
Días después de aquella despedida, instalados ya en las termas de Copahues, mi compañero golpeaba la frágil columna que sirve de hito internacional en esa altura, y en tono de reminiscencia cariñosa, decía:
—¡Adiós, sargento Juárez!
Y en las tardes, recostados sobre el prado que a despecho de la geografía se entrelaza sobre la linde, esperábamos a que el sol de mayo se escapase a descongestionarse en el Pacífico, para regresar nosotros a las carpas, bien provistos de fresas, chupando sangre dulce.
Eduardo Talero – La voz del desierto – 1907
Más Neuquén es una publicación declarada de interés por el Congreso de la Nación (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 391) y la Legislatura del Neuquén (2373/18), por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén.
Texto extraído de: La voz del Desierto, de Eduardo Talero, publicado en 1907
¿Te gusta la historia neuquina? ¿Tenés algo que contar o compartir y querés colaborar con Más Neuquén? Entonces hacé Click Aquí
También podés ayudarnos compartiendo este artículo en las redes sociales.